Frente al espejo solo ves añicos.
La mirada perdida y tosca
intenta resolver un algoritmo insondable.
Corriges tu gesto pero tu rostro no te devuelve el cambio de jugada.
Miras de nuevo a tu reflejo,
y tu personalidad poliédrica se resquebraja del disgusto.
Quisieras alcanzar esa paz anhelada
pero tus puños apuntan en una dirección equivocada:
contra tu propia imagen.
¿Cuándo dejarás de dañarte?
¿Cuándo decidirás dejar de autoboicotearte?
¿Cuándo abandonaras la eterna disputa y el desacuerdo con lo que eres?
¿Cuándo aborrecerás competir contra ti misma?
La competición la empezaste tú y la finalizarás tú misma.
CAPÍTULO 5. LA INMERSIÓN. Deja de competir contra ti misma.
He soñado que era yo pero parecía otra persona. Habitaba otro mundo en este mundo. Jugaba como una niña pequeña, daba saltos, me cogía de la mano con otro niño y la inocencia lo cubría todo de un destello en el que me hubiese quedado a vivir para siempre. Profundamente dormida, había olvidado el llanto y mi mirada era translúcida y vivaz.
El recuerdo se hace líquido y empieza a correr por mis venas con cierto temor a olvidar aquella sensación tan placentera. Bueno, en realidad no era placer, era una especie de harmonía en constante movimiento.
Me incorporo y reconozco que hay una verdad intrínseca que se me olvida cada mañana: la genuina realización por el hecho de estar viva. A pesar de recordármelo con insistencia, como memorizando el concepto, no soy capaz de sentir agradecimiento. Vuelvo a toda prisa a cumplir con todas las metas que me he autoimpuesto. Y la rueda del hámster de nuevo me captura como si fuese una presa fácil y vulnerable.
Atrapada en esa jaula me invento que quiero ser así y ser asá, que lo mejor es aquello y no esto que vivo, que mis dolores podrían ser distintos, que mis penas podrían brillar más por su ausencia. Hay una corrección continua de mi estado actual por otro más deseado. Parezco una burra que persigue una zanahoria y esta zanahoria está monitorizada por un ente malévolo que me lleva hasta un precipicio negro como el azabache donde todo queda engullido sin pedirme permiso.
Aborrezco quien soy y me doy cuenta de que no paro de competir contra mí misma.
Pero algo sucede mientras levanto la persiana de mi habitación:
Allí fuera hay una vida entera que jugar,
y no hay nadie en guerra.
La gente va a por el pan.
Pasa un coche con la música a toda pastilla de una canción que me resulta familiar.
Cuatro edificios más allá, alguien tiende la ropa con esmero en la terraza.
Los pájaros revolotean animados entre las copas de los árboles del parque de enfrente.
Mi madre me envía un whatsapp preguntándome si voy a comer a casa. Y puedo oler su arroz por un instante aunque todavía no lo ha cocinado. Respiro y siento cómo la brisa fresca otoñal impacta en mi cara para recordarme de nuevo que:
No soy mi enemiga, que estoy dispuesta a colaborar con este mundo
que aunque no lo diga, me necesita tanto como yo a él.
Y de repente, una ligereza insospechada me trae a mis sentidos aquél sueño en el que soy una niña que no se cuestiona cómo es el mundo, que simplemente lo ama tal y como es.
Decido no subirme a la báscula. Me lavo la cara y me miro al espejo y mis ojos brillan porque estoy sintiendo agradecimiento de estar viva. Es solo un instante, pero es una comunión tan sagrada que se me encoge la garganta y me salta una lágrima. Quiero congelarla, mirarla en un microscopio y ver si se parece al mandala de tonos aguamarina que un día me pintaron en un trozo de madera.
Justo en ese instante, me detengo y bailo. Vamos a ser unas amigas inquebrantables me digo.
Y la absurda competición pierde su sentido y se desvanece.
El tercer código de la inmersión:
No eres tu enemiga. Deja de competir contra ti misma.
Te amo infinitamente, |

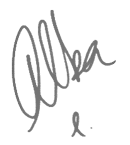

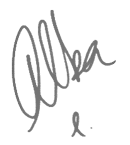
1 Comentario
binance алдым-ау
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?