
No recuerdo muy bien por qué empecé a estudiar periodismo. Siempre había sido una buena estudiante. Dedicada, con gran fuerza de voluntad y metódica. Para mí la perfección era sacar notas altas. Recuerdo perfectamente cómo me convertí en una niña aplicada y empecé a pensar, “o les gusto a los demás o no sobrevivo”. Cuando era pequeña, con tan sólo 9 años, tuve un profesor que era muy exigente. Si le defraudábamos porque no llegamos a alcanzar su idea de rendimiento escolar, nos pegaba. Toda la clase estaba atemorizada. Así que empecé a estudiar muy en serio.
Tenía un miedo atroz a que me pegara y por otra parte, lo admiraba profundamente, no quería decepcionarle. La simple idea de defraudar a alguien que estaba por encima de mí, decepcionar en última instancia a la autoridad, me causaba una sensación de ahogo terrible. Con ese miedo irracional crecí en el mundo escolar. Fueron pasando los años y a base de empeño y dedicación empecé a convertirme en una estudiante de sobresaliente. Fue así como forjé un carácter metódico, estricto y muy exigente. No me permitía cometer ningún error y por supuesto, jamás estaba dispuesta a decepcionar a aquellas personas a las que admiraba. Les guardaba una lealtad profunda, una lealtad que albergaba un temor desconcertante a no ser aceptada, a ser repudiada. A fuerza de empeñarme día tras día me en ser buena estudiante, empezó a sincronizarse mi intención con la intención que los demás tenían sobre mí. No era capaz de distinguir lo que ellos querían de lo que yo quería de mí misma. Así fue pasando el tiempo hasta que cumplí los 18 años y llegó el momento determinante de decidir en qué querría especializarme. Para acceder a la carrera pedían una nota alta. La frase que más recuerdo era “Tienes que aprovechar la nota”. Esa frase se me quedó grabada a fuego. Mi ego se la tomó muy en serio. Para mi fue interpretada como que había que invertir todo mi rendimiento que había estado currando a lo largo de los años en algo a lo que era difícil acceder. Claro, así estaba justificado. No iba a ser en balde tanto esfuerzo y dedicación. Opté por la carrera que en aquel momento estaba en auge. Mucha demanda y pocas plazas. Elegí periodismo aún a sabiendas que Historia del Arte y Filosofía me motivaban mucho más. “Aproveché mi nota”, como todos querían y como mi ego en el fondo quería. Justifiqué con ese acceso todos los largos años de estudio. No contenta con acabar los estudios de periodismo, me matriculé en filosofía, y luego en el máster en filosofía. Fui alargando así mi etapa estudiantil. Me había especializado en leer, memorizar y hacer exámenes perfectos, perfectamente sintonizados con el profesor o profesora de turno. Había analizado al detalle sus motivaciones, sus proyecciones y sus sentimientos enfocados hacia una corriente de pensamiento y yo los volcaba por escrito con dedicación y puro miedo.
Durante todo ese periplo de tiempo, todos y cada uno de ellos habían alabado mi arte para satisfacerlos, los sobresalientes y matrículas de honor habían pasado a formar parte de mi personalidad. Mi ego se relamía con tantos aplausos. Aplausos que no iban dirigidos en el fondo hacia mi, sino hacia ellos mismos, pues veían reflejados en mis palabras, las palabras que ellos mismos hubiesen puesto a las asignaturas que impartían.
No fue tan malo como parece, en el fondo, yo me acostumbré a disfrutar haciéndoles disfrutar. Aprendí a rendirles pleitesía y a demostrarme hábil en presentar todo lo que había aprendido.
Además, mi motor se mantenía en marcha gracias a una creencia inconsciente y que me fue limitando: “cuando te sacrifiques, entonces serás recompensada”. “Cuando acabes de estudiar estas carreras y este máster, las ofertas de trabajo lloverán ante tus ojos”. “Serás premiada al llegar al mundo laboral. Serás muy feliz en tu puesto de trabajo que tanto te ha costado lograr. Ganarás mucho dinero y la gente se morirá por contratarte”. Por supuesto, nada de esto sucedió. Toda mi vida la había construido en base a esta creencia, y cuando comprobé que había crecido en una farsa, mi mundo se vino abajo.
Tenía cerca de 26 años cuando empecé a sospecharlo. Tras varios años buscando trabajo en Valencia y no encontrar nada digno, me mudé a Barcelona en busca de un trabajo de periodista en condiciones. Echando currículums hasta la saciedad… pero mi vida, que es muy sabia, no quiso seguir premiándome. Por lo visto, estaba a punto de comenzar mi auténtico aprendizaje y sin saberlo :). El único sitio donde aceptaron mi carta de presentación fue en un centro comercial, vendiendo películas y series a tiempo parcial. Allí conocí a muchas otras personas que compartían mi sino: ser extratitulada, con idiomas, y sin ningún oficio parecido al que habíamos estudiado.
Estuve cerca de dos años vendiendo películas y series a todo quisqui. Por el centro comercial que estaba ubicado en el centro de Barcelona pasaban todo tipo de personajes que se dejaban aconsejar por nuestro criterio. “Molábamos mucho”. Estábamos en la tienda de moda, éramos una tribu. Nuestras señas de identidad nos delataban: jóvenes, inteligentes y grandes estudiantes convertidos en carne de capitalismo. Éramos vendedores al uso de un gran centro comercial que se aprovechaba nuestra identidad para posicionarse en el mercado como el centro comercial “de los más guays”.
Y fue justo ahí, en la supuesta cresta de la ola, cuando tenía trabajo fijo, vivía en una ciudad molona y me había enamorado hasta las trancas, cuando todo hizo un crack sonoro y desgarrador. Mi trayectoria lineal y en piloto automático se resquebrajó por todos los lados. Y no me quedó otra que replantearme muy en serio toda mi vida. Luego vino una etapa de aprendizaje muy intensa que años después culminó en algo precioso. El resto, te lo cuento aquí.
Un abrazo enorme,
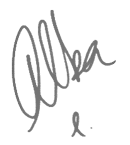







8 Comentarios
www.binance.com
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.
binance registration
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.
binance
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.
sex
Thank you very much for sharing, I learned a lot from your article. Very cool. Thanks.
20bet
Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you.
Регистрация
I don't think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://www.binance.com/bg/register?ref=53551167
Anm"al dig f"or att fa 100 USDT
I don't think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://accounts.binance.com/sv/register-person?ref=S5H7X3LP
luna coin fiyat
Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!